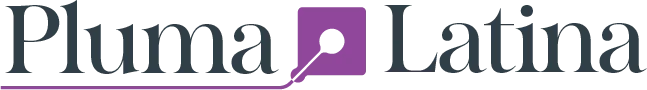El interés por el Congreso Internacional de la Lengua Española con sede en Arequipa se renueva con las novelas, cuentos e historietas de Liliana Colanzi, Mónica Ojeda, Alejandro Barrientos y Joaqun Cuevas.
El cronista de la Conquista Pedro Cieza de León quedó asombrado por las civilizaciones que habitaban las inhóspitas laderas de los Andes. «Había tan altas y ásperas subidas que salían de los escalones inferiores para poder subir a los más altos, haciendo descansar entre ellos al resto de la gente», escribió en su Crónica del Perú. Casi quinientos años después, el interés por las sociedades andinas, principalmente del eje Ecuador, Perú y Bolivia, el núcleo geográfico y superior de la cordillera, y su apropiación de una tierra de la región de la que viven tradiciones milenarias. Un nuevo hito de esta renovada atención se marcará el martes 14, cuando, por primera vez, la región acoja el X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa (Perú). Más informaciónVer información sobre el Congreso Internacional de la Lengua Española de ArequipaLos Andes crecen como centro narrativo. Prueba de ello es la presencia en influyentes premios internacionales de autores que no sólo ambientan sus historias en ese territorio, sino que escriben desde él. Al mismo tiempo, crece el reconocimiento a las lenguas nativas aproara y quechua. Esta última se enseña ya en 16 universidades públicas y privadas de Estados Unidos, y recientemente se han traducido a ella clásicos como el Quijote. Además, colaboraciones entre instituciones de América y España han permitido recuperar manuscritos coloniales de personajes emblemáticos del Virreinato del Perú, como el líder indígena Tupac Amaru o el cronista Bartolomé Arzás de Orsúa. El poder narrativo de la zona «está ahí duro, pero ahora se está profundizando», afirma la escritora boliviana Liliana Colanzi, última ganadora del Ribera del Duero y del premio danés Zinklar. Atomit es uno de los relatos de su libro Brillas en la oscuridad (Páginas de Espuma, 2022), que ambienta una distopía de ciencia ficción en El Alto, la ciudad boliviana más alta de Sudamérica, a más de 4. 000 metros de altitud. Futurismos andinos «El Alto tiene la capacidad de desafiar todos los lugares comunes y reinventarse. Surgió a fuerza de autogestión comunitaria y en pocas décadas se convirtió en uno de los centros de poder de Bolivia, a pesar del olvido y el racismo del Gobierno», describe Colanzi sobre esta población mayoritaria que, aunque fundada en 1985, ya es la segunda ciudad boliviana más poblada. La tensión entre la ritualidad ancestral y la modernidad que sobrevuela la ciudad ha llevado a varios creadores a imaginar un futuro postapocalíptico, donde la supervivencia de los ritos impregna las narraciones, como ocurre en el cómic Altopía (2022), de Alejandro Barrientos y Joaquín Cuevas. Una página del cómic ‘ Altopia ‘ (2022), de Alejandro Barrientos y Joaquín Cuevas, publicado por la editorial El Cuervo. La ecuatoriana Mónica Ojeda, reconocida por la revista Granta en 2021 como una de las 25 mejores narradoras en español menores de 35 años, reinterpreta los símbolos andinos en su novela «Chamanes eléctricos» (2024). La milenaria celebración del sol, el Inti Raymi, se transforma allí en un festival de varios días de música electrónica, que tiene lugar a los pies del inactivo volcán Chimborazo, entre páramos que se extienden infinitamente y un viento crudo que corta la piel. La descripción que Ojeda hace del entorno muestra el mismo asombro ante el deslumbrante territorio que expresaron los cronistas españoles en el siglo XVI. Retiros de las indómitas cumbres nevadas de los Andes y sus valles son los recuerdos más nítidos que la escritora gallega Primitiva Carbajo guarda de su viaje entre 1989 y 1990 por Ecuador, Perú y Bolivia. Como parte de un proyecto para el quinto centenario de la llegada de Cristóbal Colón a América, siguió los pasos de los cronistas de la Conquista para actualizar la mirada peninsular sobre estas tierras. La publicación nunca se llevó a cabo, pero fue rescatada décadas después en su libro «Derrotas Andinas» (2021). «[No me sorprende en absoluto que] el entorno geográfico sea motivo de inspiración. Es un matón, al mismo tiempo amenazador y bello. Y por encima de eso, dice, la humanidad y las poblaciones que viven en este medio ambiente increíblemente desbordante. Retrato de la escritora Liliana Colanzi en la sede de la editorial Pages de Espuma, Madrid, en marzo de 2022. La segunda imagen que se le queda grabada en la memoria es la del racismo. Los países que conforman el corazón geográfico de los Andes son los países con mayor porcentaje de población indígena de Sudamérica. Los indígenas y campesinos son los sectores más vulnerables y con menos recursos: sólo entre el 4% y el 6% de los peruanos cuya lengua materna es nativa acceden a la educación universitaria. «En mi viaje, el escritor Jorge Enrique Adoum me contó que, para el aniversario de una gesta libertaria, invitaron a un coro indígena a cantar el himno nacional en quechua. No pudieron hacerlo porque no les dejaron pasar al hotel de Quito», cuenta Carbajo. El funcionariado colonial, jerarquizado según la herencia española, dejó secuelas profundas, reconoce el autor. Pero un «colonialismo interno», como lo llaman los historiadores, también se replicó en las repúblicas al no incluir a los indígenas en sus proyectos nacionales. La explotación del Cerro Rico de Potosí (Bolivia), que con sus velos de plata sostenía económicamente a los virreyes sudamericanos, sigue perpetuando un sistema de desigualdad y pobreza: los que pasan muchas horas de trabajo dentro del minio contra los que reciben las grandes regalías. Así lo relata en su crónica Potosí (2017) el periodista vasco Ander Izaguirre. La escritora Mónica Ojeda, retratada en Madrid, en octubre de 2020. INMA FLORESLa academia y los ambientes intelectuales tratan de invertir esta tendencia revitalizando las lenguas originarias. El PEN Quechua fue reconocido en 2021 y, entre 2011 y 2019, se entregó en Bolivia el Premio Guaman Poma de Ayala de Lenguas Originarias. Además, Elvira Espejo ha publicado numerosas antologías poéticas en quechua, como La vocación del abrazo (2025) y el poemario en aimara Kirki Qhai (2022). Los tiktokers o aimaras quechuas, como señala el poeta y profesor peruano Odi Gonzales, fundador del programa quechua de la Universidad de Nueva York, también participaron en los esfuerzos. «No se puede ignorar que gran parte de los quechuahablantes son iletrados, ellos o ellas no saben leer, pero pueden escuchar si alguien les lee en su idioma. El buen traductor de una lengua oral une en un solo discurso al lector y al oyente», recomienda Gonzales. Desde otra trinchera, la de la memoria histórica, su compatriota Gabriela Wiener combate el colonialismo. A través de una narrativa introspectiva, el retrato de Huaco (2021) y Atusparia (2024) parten de un pasado real para corregir la perspectiva opresiva sobre la herencia indígena. Rafael Dumett, por su parte, reconstruye la historiografía ficcionalizando personajes olvidados por la literatura oficial en su monumental El espía inca. Miradas diferentes, pero todas encaminadas a comprender los Andes: sus tensiones coloniales, territoriales, urbanas, lingüísticas y míticas.
Feed MRSS-S Noticias
El historiador de la Conquista Pedro Cieza de León quedó impactado por las civilizaciones que vivían en las inhóspitas laderas andinas. En su Crónica del Perú, escribió que «Había tan altas y ásperas subidas que salían de los escalones inferiores para poder subir a los más altos, haciendo algún descanso entre ellos para el resto de la gente. » El interés por las sociedades andinas, principalmente del eje Ecuador, Perú y Bolivia, el núcleo geográfico y más alto de la cordillera, y su apropiación de una tierra de la región de la que proceden tradiciones milenarias, ha crecido casi cincuenta años después. El martes 14, la región marcará un nuevo hito de este renovado interés al celebrar el X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa (Perú). Por primera vez, la región acogerá el evento.